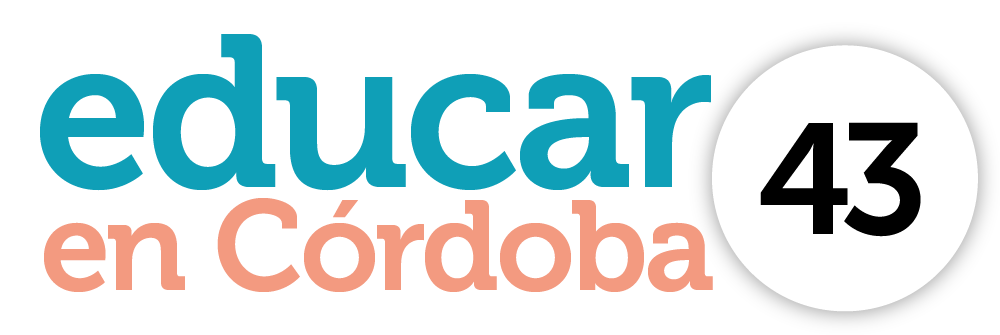«Usted es el profesor Kien, pero sin colegio.
Mamá dice que usted no es profesor.
Pero yo creo que sí, porque tiene una biblioteca».
Elías Canetti, Auto de fe
Peter Kien, el trágico personaje de la novela de Canetti, llevaba consigo una biblioteca: él mismo era su propia biblioteca, aunque nunca quiso transmitir lo que sabía. No quería a su lado alumnos, ni estudiantes, como tampoco discípulos. Terminó inmolándose, con carcajadas delirantes, dentro de ella. Ese niño, con el que mantiene una breve conversación nada más dar inicio la novela, tiene -sin embargo- razón, pero en un sentido que la criatura ignora. Se es profesor porque se tiene una biblioteca, porque se leen los libros que, después, se darán a leer a otros.
Mi idea del hombre o la mujer que han elegido el oficio de profesor (y seguramente ahora estoy pensando en el profesor de universidad, en una facultad de Educación) es la de alguien que entra en el aula con lecturas ya hechas y con libros que se leerán de nuevo, despacio y se conversarán con alumnos devenidos, por ese gesto de lectura, en estudiantes y estudiosos. Es la de alguien que estudia en su retiro estudioso, complaciéndose en ello, y alguien que da a estudiar. Y también tiene que ver con el espacio de un aula o de una sala de clase convertida en un lugar (y no meramente considerada como un “entorno de aprendizaje”),“en relación a la lectura, la escritura y el pensamiento cuando estos se hacen en público”, como dice Jorge Larrosa en El profesor artesano. El alguien que hace de su oficio una forma de vida y no solo un medio de subsistencia o un desempeño laboral. Mi idea de profesor está a contratiempo, es seguramente inactual y probablemente inservible, una que rivaliza contra los modos característicos que definen este tiempo, donde la lentitud, la espera y la duración ya no parecen posibles y están siendo ridiculizadas como opciones vitales. Se inscribe, como otras obras que me han inspirado y me son fundamentales aquí, contra el discurso dominante de la sociedad de aprendizaje (con su tendencia a la learnificación y pedagogización completa del mundo y de la sociedad), contra la imposibilidad actual de pensar la escuela (scholè, tiempo libre) bajo una visión pública del mundo, contra la domesticación del profesor como facilitador del aprendizaje e infantilizador emocional de los alumnos, y contra la psicologización de la teoría y la práctica educativa(1). Este escrito es una vindicación de la idea del profesor como un profesor estudioso que busca dar a estudiar a sus alumnos, que van a la escuela para aprender junto a otros a través del estudio: leyendo, escribiendo, pensando, conversando.
Ser profesor, encontrar la voz propia
Damos por supuesto muy a menudo en qué consiste este oficio, que la mejor literatura ha sabido explorar de formas sugestivas. Supone, por ejemplo, estar dispuesto a encontrar una voz propia. En el bellísimo relato de Stefan Zweig Confusión de sentimientos (1926) encontramos magníficamente descrita esa voz propia a la que me refiero. Escuchándolo hablar, al joven estudiante de diecinueve años se le revela su propia vocación: “Nunca había visto nada parecido, un discurso, un discurso que era un éxtasis, la pasión de una charla como fenómeno elemental, y lo inesperado del hecho me obligó a acercarme como impulsado por un tirón irresistible”. Los rasgos físicos, el cuerpo mismo del profesor estaban fundidos, disueltos, en su discurso, en su torrente de palabras encarnadas. Más tarde, el joven extraerá de su maleta un volumen de una obra de Shakespeare y comenzará a leer como nunca antes lo había hecho: “Como por arte de magia, en una hora había perforado el muro que hasta aquel momento me separaba del mudo del espíritu y descubrí en mí, el apasionado, una nueva pasión que me ha sido fiel hasta hoy: el placer de disfrutar de todo lo terrenal en la palabra inspirada”. El discípulo le había hecho a su profesor la firme promesa de dedicarse al estudio con la seriedad más absoluta. Pero su maestro matiza algo importante: “No solo con seriedad, mi joven amigo (…) Sobre todo con pasión. Quien no es apasionado, en el mejor de los casos llega a ser un pedagogo. Hay que abordar las cosas desde dentro, siempre, siempre desde la pasión”.
La voz, como voz de profesor, nadie nos la enseña. Se aprende, o quizá nos la encontramos por el camino, en el transcurrir de los días y las jornadas. Haciendo y deshaciendo, como Penélope, nuestra tela, quizá para tejer otra trama que nos envuelva. María Zambrano decía al referirse a “La tarea mediadora del maestro”, que “podría medirse la autenticidad de un maestro por ese instante de silencio que precede a la palabra, por ese tenerse presente, por esa presentación de su persona antes de comenzar a darla de modo activo. Y aun por el imperceptible temblor que la sacude. Sin ello, el maestro no llega a serlo por grande que sea su ciencia. Pues en ello anuncia el sacrificio, la entrega”. El instante de silencio antes de la palabra prepara la voz del maestro como una voz única. En ese encontrarse con ella ha gastado su vida, podríamos decir. Zambrano recuerda también que toda vocación es una llamada que proviene de la voz, pues la sigue y de ella se desprende: “Es algo que ha sucedido a consecuencia de esa voz y que adquiere entidad. La adquiere, claro está, en quien la acoge y no solamente la oye”. Una vocación que procede de una voz que es al mismo tiempo un modo de ser y de estar en el mundo, y que trae a ese mundo cosas nuevas: palabras nunca dichas antes, pensamientos no pensados: “La vocación hace que la razón se concrete, se encarne”.
Esa voz conforma entonces un carácter; y como escribió Albert Camus (en La caída) “cuando no se tiene carácter hay que seguir un método”. Y, claro, por fin está la indescifrable y temible palabra: amor. Tengo presente ahora dos clases de amor. Un amor por las prácticas del estudio, por los ejercicios que lo sostienen: leer, escribir, tomar notas en cuadernos. Un amor por estos rituales, tal vez un poco obsesivos y maniáticos. Y, después, un amor del profesor por lo que hace y por los jóvenes con quienes hace lo que hace. Me estoy refiriendo a su amor por los recién llegados al mundo y su amor por lo que hace; el amor por lo que le permite hacer lo que hace: su leer, su escribir, su tomar notas, su pararse a pensar y a meditar, sus rituales, cada vez que prepara amorosamente los cursos y las sesiones. Su amor por el aula, en definitiva.

Las clases y el aula
Exiliado en su cuarto de estudio o en la biblioteca, el profesor, cuando tiene después que entrar en el aula para “dar” su clase —una clase se da, se abre, se ofrece—, interrumpe su estudiar. Solo que el aula es un momento más de ese estudiar. Dar clase es un pasaje que va de la contemplación a la acción. El amor por el estudio tiene como decorado y horizonte el amor por el aula y por los estudiantes. El amor al estudio sostiene, y se sostiene, por ese otro amor. Extraño ser ese profesor, esa profesora, que estudia llevando consigo sus lecturas, sus anotaciones y su amor por los que empiezan en el mundo, a quienes —sin saberlo—, instala en el espíritu de los comienzos. Amor a un estudio que es una forma de vida y una forma que su vida de profesor adopta; y amor al oficio de ser un profesor, de tratar de serlo y no saber cómo, pues no hay método fijo ni predeterminado, pero sí una senda y un carácter. Un camino que impone una marcha, una regla, determinadas consignas, algunos ejercicios, determinadas maneras de hacer y de ser. Vocación (y voz), carácter y amor: aspectos cruciales que, de inmediato, se visibilizan cuando tratamos de poner en cierta clase de conexión la vida del profesor con su propio oficio, del que siempre se dijo es resultado de una vocación, de una llamada. Un oficio que no es meramente una profesión o un puesto de trabajo, sino un carácter, un oficio.
¿En qué consiste un aula, qué significa dar una clase en un aula? La filóloga francesa Jacqueline de Romilly escribió en Nous autres professeurs que “una hora de clase es como un oasis en la trama de los días: es una hora reservada al conocimiento, a la verdad, a la inteligencia”. Una hora de clase, en un aula donde el tiempo parece suspender la lógica de un mundo productivo, puede, de hecho, hundir o salvar una vida, puede elevarnos o postrarnos en el fango. En su hermosísimo libro Esperando no se sabe qué. Sobre el oficio de profesor (2019), donde Jorge Larrosa incluye un inspirador y bellísimo capítulo titulado “Elogio del aula”, leemos también: “No entro al aula como a un lugar del trabajo sino de amor y de deseo”. El aula, dice Jorge, es el lugar fundamental del oficio de ser profesor, un hombre o una mujer esforzados en la práctica del estudio, la lectura lenta y la conversación. “Los del aula son trabajos de amor”, reitera Larrosa. Quizá por eso, la auténtica enseñanza es siempre el resultado, insisto en ello, de una vocación —como no se ha cansado en repetir el recientemente desaparecido Georges Steiner (1929-2020)—, una especie de llamada que habla del mundo con esa voz única y singular a la que me he referido. Por eso, enseñar con seriedad, haciéndose uno enteramente presente en esa hora de clase, es acceder a lo que de más vital hay en un ser humano; pues un profesor, una profesora, invade, irrumpe, suspende el ritmo habitual del tiempo, inquieta y arrasa, a veces, con el fin de construir de nuevo.
Un profesor no enseña a futuros profesionales, sino que transmite lo que le ha pasado en su estudio a estudiantes que pueden devenir estudiosos ellos mismos. Como dice Steiner en su autobiografía (Errata, 1998) “una universidad digna es sencillamente aquella que propicia el contacto personal del estudiante con el aura y la amenaza de lo sobresaliente. Estrictamente hablando, esto es cuestión de proximidad, de ver y de escuchar”. Es un proceso de “contaminación implosiva y acumulativa”. Justo lo contrario de lo que hoy nos encontramos, donde toda aproximación entre profesores y estudiantes siempre es sospechosa de otra cosa.
Iniciar el fuego, contagiar la chispa
El profesor compone la melodía de cada curso (adviértase el carácter musical de la metáfora que propongo) y hace cada clase como si fuese la primera, y de hecho casi siempre es así. Él o ella son siempre los mismos, no así los estudiantes, que cambian cada año. Esa clase dedicada al Banquete, de Platón, a un fragmento de las Meditaciones, de Marco Aurelio, o a un capítulo de Crimen y castigo, de Dostoievski; esa sesión que ya se hizo el curso anterior, siendo la misma en su materia es, sin embargo, completamente diferente en el estilo que incorpora en un presente inmediato. Releemos las notas que un día escribimos en uno de nuestros cuadernos y necesitamos volver a escribir una nueva versión de lo ya escrito sobre la obra o el fragmento que queremos tratar y discutir con los estudiantes. Todo ello compromete la necesidad de una meditación más detenida sobre la relación entre maestros y discípulos que es, en cuanto objeto de estudio, algo de lo más intempestivo, pues si nuestra época se siente orgullosa de su rasgo predominante —la distancia— ese encuentro tiene que ver con la proximidad, el tacto y el arte de lo cercano.
Plantear la educación, como tantas veces hoy se hace, desde la estrechez de la lógica económica y rentista, es ofrecer una moneda falsa, pues el acto educativo tiene que ver con el don. Para que el don pueda ofrecerse tiene que aparecer lo sorprendente del regalo: una herencia es realmente grande cuando no se muestra la mano del difunto que lega, dijo el poeta René Char. La educación no consiste en llenar una vasija vacía; más bien se trata de proporcionar un buen material capaz de provocar un incendio en la mente del discípulo, aunque haya que tener mucho cuidado con él. Pues lo que en una hora de clase y en el transcurso de un curso se promueve, es, ni más ni menos, que un cierto cultivo de sí. El aula permite que profesores y estudiantes estudien juntos, y con ello se conceden la oportunidad para que cada uno descubra el tipo de ser humano que aspira a llegar a ser. No interactuamos con máquinas, sino con sujetos dotados de una biografía. Nuestros estudiantes no son objetos para modelar ni fabricar, y por eso no podemos exigir a la educación garantías o seguridades más allá de lo razonable. El propósito del acto educativo no es, de manera ninguna, conseguir un trabajo ni habilitarse para funcionar en el mercado, sino transformar una existencia. La escuela (scholè), en fin, no es una extensión ni de lo social, ni del mercado, ni de la familia. Es un “lugar aparte”, donde se inicia a los recién llegados en el mundo en que van a vivir y donde se ejercitan en el tiempo libre, que es el tiempo verdaderamente humano.
Por eso necesitamos a los maestros; maestros de carne y hueso repletos de pasión por lo que hacen cuando transmiten las lecciones del pasado, con el propósito de que las jóvenes generaciones se encuentren con la herencia espiritual, intelectual y moral que les está específicamente destinada. Si esto forma parte de una pedagogía tradicional, me apunto, sin duda, a ella. Ciertamente, nuestros maestros no son únicamente quienes nos enseñaron en el ámbito escolar. Muy a menudo, en la esfera intelectual y en otros órdenes, son también aquellos hombres o mujeres cuyas obras y creaciones más nos influyeron, ayudándonos a modificar el sentido de nuestras existencias. Seres especiales que, por azares de la vida, se cruzaron en nuestro camino y mediaron en nosotros haciéndonos descubrir nuestras más hondas necesidades. En filosofía, literatura y poesía, en general en las artes; en la pintura, la música y las ciencias, nuestros maestros son esos perfectos desconocidos que aprendimos a amar en la distancia que el tiempo concede a través de las obras que nos dejaron y a las que un día accedimos y agradecimos. Como escribió el filósofo George Gusdorf (1912-2000) en ¿Para qué profesores? (2019) —un notable ensayo que acaba de volver publicarse en una magnífica y enteramente renovada reedición a cargo de Fernando Fuentes Megías: “La relación con el maestro, que en un principio parece ligarme a otro, oculta una relación más importante conmigo mismo. Por mediación de una revelación exterior me dirijo a una conciencia mayor de mi ser propio”.
Es una de las tareas más complejas la de ser profesor. Pues el que enseña tiene mucho más que aprender que el alumno: debe dejar que el otro aprenda por su cuenta. O, dicho de otro modo: de lo que el profesor enseña solamente podría inferirse el motivo, el movimiento, el inicio que espolea al estudiante a buscar un saber del que terminará enamorándose. Cuando esto ocurre, el maestro se convierte en un mediador del deseo de saber del otro, no de su deseo de aprender. El filósofo americano Richard Sennett dijo en El artesano (2018) que “el buen maestro imparte una explicación satisfactoria; el gran maestro (…) produce inquietud, transmite intranquilidad, invita a pensar”. Es esa inquietud, me temo, la que nos falta. Una inquietud que no mira a lo inmediato pero que, sin desatender las cuestiones más vitales del presente, apunta a las grandes preguntas por el sentido, y que una vida joven en formación no puede dejar de plantearse.

Un maestro es alguien que se elige
Al evocar a los artistas, poetas, novelistas, filósofos y ensayistas que compusieron mi mapa interior —musical, moral, estético, intelectual, espiritual— estoy rememorando un tipo de relación formativa con ellos: la que yo mismo, como lector de sus obras, establezco cada vez que los leo. Esa relación lectora es, como digo, un tipo de relación formativa, pero en un sentido muy particular. Me pregunto, ¿tienen los grandes artistas y escritores una intención declarada de influir en sus lectores en términos de formación, transformación o educación? En principio, no hay por qué suponer una cosa tal: “No siempre —escribió Thomas Mann en su On Myself— las obras más grandes son las que han sido escritas con las mayores intenciones. Al contrario, creo que la regla general es que las grandes obras han sido el resultado de intenciones modestas. La ambición no puede estar al principio, no puede ir delante de la obra. Tiene que crecer junto a ella, y pertenecer más a ella que al ego del artista”. Pero que no exista esa intencionalidad educativa no impide que el lector pueda sentirse influido y transformado cuando lee sus obras y creaciones. Pero ese efecto es un asunto del azar, es contingente con respecto al valor y la calidad de la obra en cuestión. Como lector, puedo asentir al hecho de que algo ha cambiado en mí tras haber leído y estudiado dichos textos: una perspectiva o un modo de mirar el mundo… Y, como resultado, puedo elegirlos como “maestros”, volviendo mi relación lectora con sus obras un tipo de relación educativa.
Ahora bien, la relación educativa, tal y como esta se ofrece en un entorno escolar, es de otra índole. En principio, en un entorno así dicha relación no es elegida, sino obligada: los alumnos necesitan tener profesores y los profesores a sus alumnos. Incluso contando con ello, también aquí hay un “después”: puedo erigir a uno de ellos o de ellas en mis maestros. Elegir a alguien como maestro es una función del discípulo, sin duda. En el caso de esos grandes artistas, yo los elijo antes (como su lector) y, en primer lugar, como artistas (como seguidor amante de sus obras) y como consecuencia, o después, tal vez, como a mis maestros.
Ciertamente, es muy fácil sugerir que la generación adulta es antigua, incluso vieja, con respecto a la más joven, que podemos declarar como “moderna”. Los más jóvenes han tenido la oportunidad de aprovecharse de las tentativas de los primeros (cuando eran ellos mismos jóvenes). Así, como recuerda Pierre Hadot en El velo de Isis, Séneca mostraba indulgencia hacia sus predecesores, que habían alimentado la esperanza de muchos por desvelar los secretos ocultos de la naturaleza, pero también, y quizá por ello mismo, le recomienda a Lucilio que lea solo las obras de los antiguos con más reconocimiento, y que se nutra de sus enseñanzas. O sea, que no anduviese perdiendo el tiempo. “Los más jóvenes son los más perspicaces”, decía Francis Bacon. Sin el empuje de los maestros del pasado, los más jóvenes no habríamos conseguido nada. Esta es una lección pedagógica fundamental que corremos el riesgo de perder o ignorar si se desprecia la autoridad del tiempo, en tanto que experiencia del tiempo, no en tanto que un juego de poder y dogmatismo. Me resulta conmovedor, y muy sabio, lo que dice el mismo Hadot en su ensayo, y es precisamente esta la intuición que creo merece la pena subrayar hoy, una intuición que responde al antiguo principio Veritas filia temporis (la verdad es hija del tiempo), a saber: “Ser moderno, si consideramos la historia de la humanidad como la de un hombre que aprende y se instruye, es ser viejo, y ser antiguo es ser joven. Los antiguos eran jóvenes por su inexperiencia, pero también por la frescura de sus intuiciones. Los modernos son viejos porque se han aprovechado de los tanteos y la experiencia de los antiguos”.
El profesor en el estudio, y en su estudio, en esa tenacidad que le lleva a reiniciar constantemente sus lecturas, para dar a leer después a los jóvenes estudiantes, sabe, al final, que la lección más importante es esa con la que hermosísimamente culmina la ejemplar obra de Irene Vallejo El infinito en un junco. La invención de los libros en el mundo antiguo (2019): “Atrévete a recordar”. Pues, de hecho, son los libros los que “nos convierten en herederos de todos los relatos: los mejores, los peores, los ambiguos, los problemáticos, los de doble filo. Disponer de todos ellos es bueno para pensar, y permite elegir”.
(1) Este apretado resumen encuentra un desarrollo más completo en las siguientes inspiradoras obras: Simons, M. y Masschelein (2014) y Larrosa (2019 y 2020).
(*) Fernando Bárcena es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Catedrático de Filosofía de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid y músico, en la modalidad de la canción de autor.
Referencias bibliográficas
Camus, A. (2008) “La chute”, en Oeuvres complètes, Vols. III (1949-1956). París, Bibliothèque de la Pléiade.
Canetti, E. (2003) “Auto de fe”, en Obras completas, III. Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores.
Casado, A. y Sánchez-Gey, J. (2007) María Zambrano, Filosofía y educación (manuscritos). Alicante. Editorial Club Universitario.
Gusdorf, G. (2019) ¿Para qué profesores? Por una pedagogía de la pedagogía. Buenos Aires, Miño y Dávila.
Hadot, P. (2004) Le voile d’Isis. París, Gallimard.
Larrosa, J. (2019) Esperando no se sabe qué. Sobre el oficio de profesor. Barcelona, Candaya.
Larrosa, J. (2020) El profesor artesano. Materiales para conversar sobre el oficio. Barcelona, Laertes.
Mann, Th. (2016) Sobre mí mismo. Escritos autobiográficos. Barcelona, Edhasa.
Romilly, J. (1991) Écrits sur l’enseignement. París, Éditions de Fallois.
Sennett, R. (2018) El artesano. Barcelona, Anagrama.
Simons, M. y Masschelein, J. (2014) Defensa de la escuela. Una cuestión pública. Buenos Aires, Miño & Dávila.
Steiner, G. (1998) Errata. El examen de una vida. Madrid, Siruela.
Steiner, G. (2003) Lecciones de los maestros. Madrid, Siruela.
Vallejo, I. (2019) El infinito en un junco. La invención de los libros en el mundo antiguo. Madrid, Siruela.
Zweig, S. (2014) Confusión de sentimientos. Barcelona, El Acantilado.
educar en Córdoba | no 37 | Junio 2020 | Año XV | ISSN 2346-9439