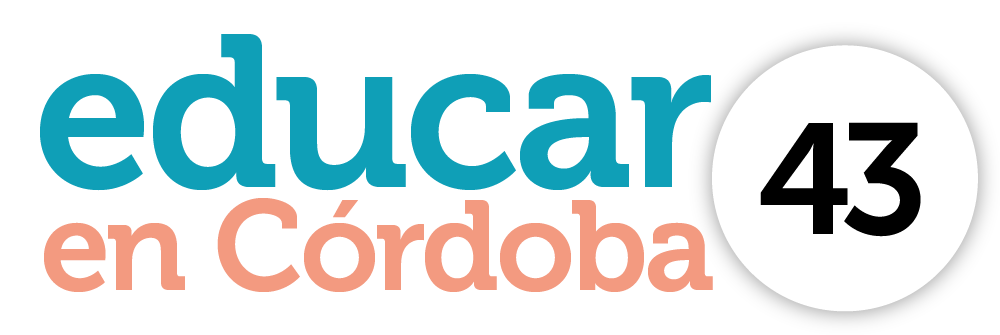Un punto de partida: situarse históricamente
A través de este ensayo, quiero compartir algunas reflexiones a la luz de un trabajo que las y los docentes no debemos dejar de practicar: pensar históricamente el trabajo de enseñar. Es decir: inscribirlo en una trama y en una tradición, en una historia (que forjó nuestras identidades profesionales, laborales y militantes) y en un plano (el colectivo) donde se tejen acuerdos y se tramitan disensos. Me interesa situar esta reflexión en torno a una serie de conmemoraciones que tienen lugar cuando escribo estas líneas, recuperar algunos nudos de nuestra historia reciente en clave pedagógica, preguntarnos qué escuela forjamos en 40 años de democracia e indagar cuáles son las deudas que, como sociedad, mantenemos con la educación de nuestro pueblo.
Comienzo con una invitación: que mantengamos esta conversación teniendo presentes, al menos, tres aniversarios importantes. Consideremos el que celebramos en este 2023 (los 40 años de recuperación democrática), pero también otros dos (y seguramente otros tantos más, que a mí se me escapan). Por un lado, el medio siglo del 73: un año emblemático por todo lo que significó en términos de lo que hoy conmemoramos (reanudar la vida democrática luego de siete años de dictadura, inaugurar un periodo de intensa participación política, poner en discusión la jerarquía cultural apelando a las lentes con las que se “leía” el conjunto de una época, esto es, en clave de liberación o dependencia). Por el otro, un aniversario que se conmemora “a caballo” entre dos años: 1882 y 1884. En ese lapso, se sentaron las bases de “la 1.420”, entre la celebración del Congreso Pedagógico y los debates parlamentarios que le dieron fuerza de ley. De los hechos importantes para nuestra historia educativa que tuvieron lugar en esos años, rescataría dos: el consenso alcanzado –impulsado desde el Estado y acogido por referentes de la sociedad civil, con un protagonismo ganado a pulso por las y los docentes– en torno a debatir y acordar los fundamentos de una futura ley de educación, y que esa ley se consagrase al principio de la educación común, sentando las bases de la escuela pública argentina.
La educación común descansa en un principio democratizador que, en su letra chica, cifraba una condicionalidad. Es decir, una escuela que habilitaba a quien pusiera un pie en sus aulas a una carrera abierta al talento; una educación que prometía la ciudadanía a quienes transitaran los grados escolares (con una diferenciación tajante marcada por el género, ya que, al final del día, el derecho al voto estaba reservado solo a los varones), siempre que las y los aspirantes estuvieran dispuestas y dispuestos a resignar sus marcas identitarias (idiosincráticas, culturales, religiosas, epistemológicas) como condición para ser aceptadas y aceptados por la escuela. Ese es nuestro telón de fondo, el gran fresco donde se desenvolverá el siglo XX; lo que Pablo Pineau llamó “proceso de modernización incluyente”. Se trata de una inclusión que no es un don que se distribuye de manera ingenua, gratuita o desinteresada, sino que, al incluir, excluye; que, al incorporar, subordina; y que, al integrar, homogeneiza.

El otro asunto que quiero pensar es una palabra clave que, tal vez, hasta pasó desapercibida: recuperación. No hablamos ni de vuelta ni de retorno (como si la democracia se hubiese perdido y, tras encontrar el camino, regresa). ¿Qué recuperamos en 1983? Para pensar una respuesta, hay que entender también qué estaba en juego, qué se perdió, qué perdimos. Hay que hablar de un sojuzgamiento de la sociedad, de la pérdida de su capacidad de imaginarse y proyectarse hacia el futuro. Esa historia –que ya tiene casi medio siglo (y que no por eso deja de ser “historia reciente”)– atravesó, en clave pedagógica, al conjunto de la sociedad de un modo opuesto al que hacía mención en el punto anterior. Si la educación que alumbró la sociedad argentina a fines del siglo XIX construyó un piso común de oportunidades, el proyecto pedagógico que se forjó al calor de la última dictadura cívico-militar –sustentado en un régimen de violencia inaudito, basado en la inculcación del terror como expresión de un plan premeditado desde las más altas esferas del Estado– buscó instituir todo lo contrario. Su herencia fue, en cuatro palabras: segmentación, verticalización, autoritarismo y vaciamiento.
Más allá de triunfos y derrotas
Confieso: no comparto una interpretación que “lee” la historia de la escuela en clave de triunfos o derrotas. Son tan categóricos y unívocos esos términos, que impiden entrever matices, dilemas, claroscuros y controversias que anidan en las dinámicas de la vida escolar. Hay una infinidad de derivas de la cotidianeidad que no se pueden sopesar con justicia a contraluz de lógicas excluyentes. ¿Qué criterio es ese que “mide” el trabajo docente en términos de triunfos o fracasos? ¿Qué significa “triunfar” cuando de lo que se trata es de asumir las complejas tareas de enseñar y aprender? ¿Por qué habríamos de subir la escuela a esa balanza? ¿Para medir qué? Y es que, al final del día, la lógica triunfo-derrota contribuyó a gestar lo que Adriana Puiggrós llamó “la tremenda sugestión de pensar que no es posible”. Una sugestión donde se anudan desalientos, se bloquean alternativas y se cancela la imaginación pedagógica; donde se obtura cualquier iniciativa capaz de parir proyectos de los que se desprendan rasgos utópicos, tachándolos de ingenuos; donde se oblitera cualquier iniciativa emancipadora señalando que “eso ya se probó y fracasó”, y así de seguido. La recuperación democrática que supimos conseguir debió cargar con ese peso enorme: la sugestión de pensar que ya no era posible otra educación, otra escuela, otra sociedad y –sobre todo– que la escuela dejó de ser un componente insoslayable de la vida en democracia.
A los años 80 del siglo pasado se los denomina “década olvidada”. En parte, porque no ingresaron con la misma centralidad al campo de estudios de la historia reciente como sí lo hizo el período 1976-1983. Sin desmerecer los importantes trabajos sobre este último, nos debemos una reflexión seria, sistemática y colectiva sobre los años de Alfonsín en clave pedagógica. Años en los que –creo– no solo se puso en escena el estado general del deterioro de las instituciones públicas, sino que también se dibujó una hoja de ruta para su recomposición en clave democrática a través de un programa que –al menos discursivamente– nombró a la educación como uno de los tres pilares del sustento democrático; los otros dos eran el derecho a la salud y el derecho a una alimentación. Pero al proyecto alfonsinista, el archivo de la política comparada –recuerda Juan Carlos Torre– le tenía reservado un destino: los gobiernos surgidos de las primeras elecciones libres luego del fin de los regímenes autoritarios nunca salían airosos cuando debían enfrentar el doble desafío de la transición a la democracia y de la gestión de los problemas económicos. El gobierno radical no fue la excepción. La crisis económica aceleró una transición hacia un ciclo gubernamental basado en un tipo de consenso político tan efectivo como ajeno y en abierta oposición a muchos de los elementos que habían caracterizado el discurso fundacional del peronismo.
La Ley Federal de Educación fue la respuesta neoliberal –basada en un programa político-pedagógico diseñado en Washington y sellado a nivel regional y local– a través de una trama hecha de argucias políticas, legitimaciones técnicas y estímulos presupuestarios, exponiendo la impotencia que la sociedad argentina tenía para sentar posición respecto de los acuerdos fundamentales sobre el tipo de educación y de escuela pública con los que quería ingresar al siglo XXI. Los enlatados neoliberales secuestraron el discurso pedagógico, lo moldearon en la horma del mercado y salieron a vender el paquete cerrado, con ruta establecida y destinos fijados de antemano. Las voces que se levantaron en disidencia no alcanzaron a contrarrestar el notable apagón pedagógico que atravesó casi de punta a punta el campo de la educación, con importantes excepciones. Quien sí levantó la voz para denunciar el saqueo a la educación pública que se estaba perpetrando fue el movimiento docente organizado. Hay marcas en las memorias y en los cuerpos de maestras y maestros ayunando, marchando y diciendo “basta” ante el avasallamiento, primero, y el ninguneo, después, de los gobiernos neoliberales que presidieron el país hasta 2003.
Alumbrar otra escuela

La Ley de Educación Nacional sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner expresó un quiebre con la horma neoliberal donde se fraguaron aquellas políticas, aunque la capacidad de traducir la norma en políticas concretas chocó contra escenarios complejos. Se ensayó la universalización en una sociedad lacerada por desigualdades sin precedentes en su historia. Se invocó la igualdad para desplazar del centro del discurso pedagógico la mercantilización, disputando los sentidos asociados a la calidad educativa y la inclusión. Y aunque fue tarea encomiable la que se hizo en términos de construcción de una agenda pedagógica aggiornada a los desafíos del siglo XXI (se extendió la obligatoriedad, se estableció que la educación no sería incluida en los tratados de libre comercio, se definió la multiculturalidad y el bilingüismo como elementos constitutivos de nuestras cultura y –por ende– de nuestras escuelas, se recuperaron elementos de la tradición pedagógica latinoamericana, entre otros), quedaron expuestas las enormes dificultades que tienen los actores del sistema educativo para fraguar consensos indispensables en torno a aquello que hay que reconstruir, discontinuar, combinar o refundar.
En todo balance educativo, la lista del debe suele ser más grande que la del haber. El tema no es ese. La cuestión es cómo las valoraciones que devuelven estos estudios se responden con una encendida imaginación pedagógica que alumbre nuevos diseños de políticas públicas. Se ha puesto un énfasis desmedido (por no decir malintencionado) en las deudas que la escuela mantiene con la democracia cuando de lo que se trata es de reconocer las deudas que la democracia tiene con nuestras escuelas. No hay escuela fallida sin una sociedad que le da la espalda, la ningunea y la denigra. No hay democracia plena sin escuelas que la nutran, la fortalezcan y la vivifiquen.
Por eso, creo –y el “creo” no es ni por asomo un dejo de modestia, sino todo lo contrario: el punto de partida de una posición pedagógica habitada por la duda–, digo, creo que un problema de primer orden es preguntarnos qué condiciones hay que reunir para (re)construir una posición soberana (una palabra inmensa, casi de otra época) en materia pedagógica. Tras el desmantelamiento del proyecto de modernización incluyente en manos de la última dictadura cívico-militar y la reconfiguración en clave neoliberal del sistema educativo durante la década del 90 –y su segunda temporada, con el macrismo, entre 2015 y 2019–, es indispensable volver a identificar los grandes problemas de fondo que aquejan a nuestra escuela. Sin esa agenda, ¿cómo sabemos cuáles son las peleas que tenemos que dar?

Hay que volver a conversar. Nos faltan espacios para conversar. Adriana Puiggrós tiene un texto al cual suelo volver y en el que propone trabajar la categoría de escena fundante, un momento de alta condensación simbólica en el que se sientan las bases de un tipo de vínculo pedagógico que establece –en un periodo de larga duración– la forma en la que se impartirá la educación hegemónica en una sociedad. En el pasado, esa escena fundante pudo estar asociada con la figura del conquistador que imponía la fe católica o, más adelante, con la del maestro normalista que impartía un saber legitimado desde el Estado. Hoy, esa escena fundante se diseña en algún laboratorio oculto en el corazón de Silicon Valley. Allí se forjan –entre algoritmos, programas de inteligencia artificial y protocolos de enseñanza basados en la neurociencia– los nuevos enlatados pedagógicos del siglo XXI. No tengo la menor idea de los efectos que tendrá eso no solo en las formas de aprender, sino también en los procesos cognitivos y otros asuntos de enorme relevancia. Lo que sí puedo sostener es la evidente ausencia de imaginación político-pedagógica de quienes nos referenciamos en el campo educativo progresista y popular ante la escasez de acciones coordinadas dirigidas a reflexionar críticamente sobre las nuevas formas de desigualdad educativa que se gestan detrás de estas iniciativas.
Es indispensable proponer una conversación pública, franca y horizontal que nos permita intercambiar qué esperamos como sociedad de la escuela. Hace un momento, hablábamos de soberanía pedagógica; hay que decir que no es posible tal cosa sin la celebración de un nuevo pacto social (otra palabra inmensa, fundacional) que le dé fuerza y sustento. Tengo la sospecha de que estamos pisando un terreno inhóspito donde ni contamos con la certeza que podrían darnos un puñado de verdades construidas colectivamente ni poseemos buenas preguntas que nos permitan orientar y orientarnos en este inquietante escenario. Tampoco creo que las preguntas y las respuestas se vayan a producir en el cubículo de investigación, como tampoco creo que haya que quemar la biblioteca frente a los novedosos desafíos que enfrentamos.
En otro libro, Adriana llamaba a “volver a educar”. Hoy, humildemente, añadiría “volver a conversar”. Convocarnos a una mesa sin cabeceras, que promueva un diálogo horizontal, que permita desplegar un debate honesto sobre las escuelas que queremos, sobre las escuelas que necesitamos y sobre el proyecto político donde queremos que se inscriban.
(*) Presidente de SAIEHE. Doctor en Educación (UBA) y Doctor en Investigaciones Educativas (DIE CINVESTAV, México). Profesor de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana (UNIPE y UBA). Investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (UBA).
educar en Córdoba | no 41 | Octubre 2023 | Año XXII | ISSN 2346-9439
Artículo: Sin escuela no hay democracia