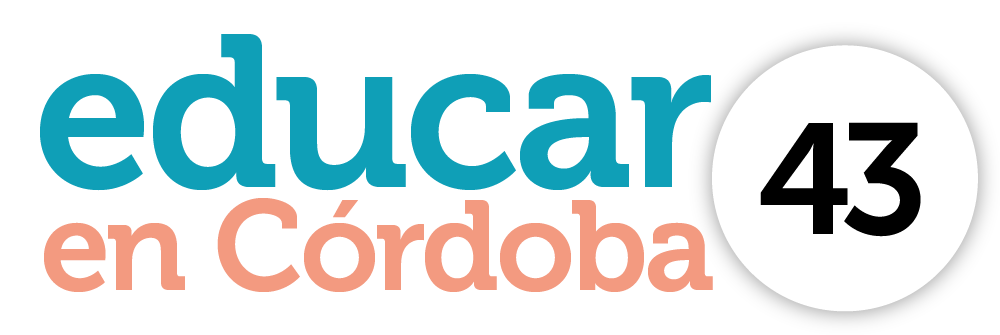¿Qué futuro tienen las políticas para la igualdad y la inclusión en el nuevo escenario político neoliberal? Un primer paso es poder pensar más críticamente sobre lo que se hizo en estos últimos años, y eso es lo que me gustaría proponer en este artículo. Tengo la impresión de que, para que esas políticas que se sostuvieron estos últimos años tengan algún futuro, hay que pasar en limpio qué se hizo y cómo, qué dificultades se encontraron, y cómo reformular el ideal de la igualdad, aprendiendo de lo que quedó pendiente.
Los programas de inclusión social y educativa que se impulsaron en la última década y media tuvieron la intención de transformar la educación pública en Argentina. Desde una primera etapa de iniciativas, como el Programa para la Igualdad Integral Educativa (PIIE) en 2003, el Programa Nacional de Inclusión Educativa en 2005, y la Ley Nacional de Educación en 2006, hasta medidas más recientes como la Asignación Universal por Hijo, el Plan Conectar Igualdad o el Plan Progresar, entre otros, puede dibujarse un arco de políticas que promovieron a la igualdad como un eje central. Destaco que muchas de ellas pueden considerarse experimentos igualitaristas muy interesantes y que estos últimos años fueron uno de los momentos más creativos de la historia educativa reciente. Esa creatividad, quizás, tuvo que ver con la escasez de recursos con la que se inició el período y las dificultades políticas y logísticas que se enfrentaron, pero seguramente también fue fundamental la creciente politización e iniciativa que desplegaron muchos actores sociales, y la percepción de que había que buscar formas nuevas para rehacer un tejido social, que estaba muy dañado. Creo que en este nuevo escenario político, marcado por un retroceso de los gobiernos populares en la región y un avance de los gobiernos de derecha, hay que volver a mirar esas experiencias, considerando las luces y sombras de lo que se pudo hacer y plantear, y pensando qué bases son necesarias para lograr sostener ese impulso igualitarista y esa capacidad creativa. En este texto, quisiera avanzar algunas ideas e hipótesis con el ánimo de abrir, o de seguir donde ya está abierta, una conversación que sirva para el futuro.
 En primer lugar, puede decirse que si el gobierno actual se empeña en señalar la “pesada herencia” que recibió del anterior, habría que recordar que la situación en la que inició el último ciclo que vivimos era muchísimo peor. Vale la pena revisar algunos datos de 2002: según el SIEMPRO, el 72% de los chicos menores de 12 años vivía entonces en la pobreza, mientras la indigencia abarcaba al 38%. En ciertas zonas del Conurbano y noreste del país la pobreza infantil llegaba al 82%. La situación era muy dramática y las arcas del Estado estaban, además de vacías, en quiebra. Revertir ese “acostumbramiento a la impiedad” de la desigualdad y la exclusión, como la llamó Beatriz Sarlo (2001, p. 133), fue un objetivo central para las políticas que se abrieron desde 2003, volviendo a plantear un horizonte de derechos y un ideal de igualdad como una tarea social, política y pedagógica de primera importancia.
En primer lugar, puede decirse que si el gobierno actual se empeña en señalar la “pesada herencia” que recibió del anterior, habría que recordar que la situación en la que inició el último ciclo que vivimos era muchísimo peor. Vale la pena revisar algunos datos de 2002: según el SIEMPRO, el 72% de los chicos menores de 12 años vivía entonces en la pobreza, mientras la indigencia abarcaba al 38%. En ciertas zonas del Conurbano y noreste del país la pobreza infantil llegaba al 82%. La situación era muy dramática y las arcas del Estado estaban, además de vacías, en quiebra. Revertir ese “acostumbramiento a la impiedad” de la desigualdad y la exclusión, como la llamó Beatriz Sarlo (2001, p. 133), fue un objetivo central para las políticas que se abrieron desde 2003, volviendo a plantear un horizonte de derechos y un ideal de igualdad como una tarea social, política y pedagógica de primera importancia.
En 2010, el porcentaje de niños pobres -según UNICEF- había bajado al 19,2%, aunque según la misma fuente, en 2015 podía verse un movimiento nuevamente ascendente, con un 30,2% de niños pobres, de los cuales 8,4% estaban en la indigencia (UNICEF, 2016). Si bien parece innegable que el período cerró mucho mejor de lo que empezó, no se puede pasar por alto que el 30% de los niños estaba en la pobreza en 2015, y que las políticas encontraron límites fuertes para superar ese umbral. Pero quizás, el aspecto más problemático de estas cifras es que la notoria disputa y partidización de los sistemas de medición cubrió con un manto de sospecha a todos los datos, lo que no solo perjudicó a la construcción de series estadísticas rigurosas, sino también a la capacidad del Estado de enunciar diagnósticos que tuvieran mayor legitimidad en la sociedad. Este es uno de los aspectos en los que el balance arroja más sombras que luces, y que señala las limitaciones de las políticas que no pudieron, no supieron, o no quisieron construir otras bases y alianzas para garantizar mayor continuidad, y creyeron que alcanzaba con la fuerza retórica o la apelación a la militancia para sostenerlas. Está claro que los números no se producen de manera neutral, pero crear mejores condiciones para que esa producción de estadísticas y de mediciones sobre la pobreza y la desigualdad sea algo compartido por toda la sociedad, es parte de volverlas un tema legítimo de agenda y, por eso mismo, un valor común.
En segundo lugar, hay que analizar las tensiones que vivieron los programas de inclusión o igualdad entre lo socioeducativo y lo pedagógico, entre contener y educar, como se decía en los años del primer gobierno kirchnerista. Si bien estos no son dos polos opuestos y no puede construirse un horizonte de igualdad sin tener en cuenta ambos aspectos (el bienestar y la hospitalidad junto con la enseñanza y el aprendizaje), habría que estudiar si el imperativo inclusivo no se procesó, en varios casos, como un debilitamiento de la demanda de desafíos intelectuales y de la propuesta de inserción en otras redes de conocimientos más complejas y rigurosas para los “recién llegados” al sistema escolar. En esta línea, también habría que ponderar las ventajas y desventajas de separar las direcciones de políticas socioeducativas de las pedagógicas, como sucedió en el Ministerio de Educación nacional y en otros niveles de la política educativa desde 2008 en adelante. Al respecto, puede observarse que la consideración integral de la igualdad se vuelve más difícil cuando lo socioeducativo y lo pedagógico terminan siendo tomados por agencias o subsecretarías distintas, que a veces compiten por los recursos y las prioridades políticas. Un elemento a destacar fue la decisión, desde 2010 en adelante, de enfocar los programas en las trayectorias educativas de niños y jóvenes, con la intención de centrarse en la enseñanza y en el sostenimiento de la escolaridad; pero no siempre fue claro cómo operacionalizar esa decisión en recursos, instrumentos o actores específicos.
Siguiendo con las tensiones de los propios programas, varios estudios (entre ellos, Gluz, 2013; Llobet, 2013; Indarramendi, 2015) señalaron los límites que tuvieron para romper con una “inclusión excluyente”, que pudo dar acceso a la escuela, pero que muchas veces no logró incluir en experiencias de mayor calidad a los sectores más pobres. Por un lado, estaba la tensión entre establecer un derecho (como la AUH) y al mismo tiempo requerir una contraprestación (la asistencia escolar o la libreta sanitaria), lo cual llevó en algunos casos a arreglos algo perturbadores en las instituciones, que no sabían qué hacer con alumnos con enormes dificultades para inscribirse en el trabajo escolar, pero que tampoco querían dejarlos fuera y terminaban firmando la asistencia o la promoción sin alcanzar logros mínimos. Estos arreglos no solo no resolvieron el problema de la desigualdad, sino que en algunos casos lo empeoraron, al volverlo poco visible y dejarlo mayoritariamente del lado de los chicos o las familias. Por otro lado, algunos programas fueron orientándose, ante estas dificultades, a organizar formas de trabajo centradas en aspectos de conducta y de actitudes, como los talleres y las tutorías. Para Valeria Llobet, una consecuencia no deseada de algunos programas es que se incrementó el control (y también el juicio) sociomoral sobre los jóvenes pobres, disminuyendo sus posibilidades de autonomía y también la centralidad del vínculo académico con la escuela. Muchas veces el objetivo posible en estos programas, sobre todo a nivel secundario, fue desarrollar capacidades y estrategias para entrar al mercado de trabajo, con una suerte de reprivatización e individualización del proyecto de vida (Llobet, 2013). En otros casos, se trabajó en programas de continuidad de los estudios superiores, sobre todo en universidades que buscaron promover formas pedagógicas y curriculares creativas para la inclusión de nuevos estudiantes. Hubo, hay que subrayarlo, experiencias creativas y exitosas en esta transición al trabajo o a estudios superiores, y es necesario conocerlas mejor para ver cómo funcionaron y cuáles fueron sus logros, sin negar los problemas ni los desafíos.
En tercer lugar, habría que analizar la fortaleza simbólica del imperativo de la igualdad, y lo que ese imperativo coloca como posibilidad y también como límite.
Muchos de los programas de esta última etapa tuvieron inicialmente un fuerte impulso rancieriano, es decir, siguieron la idea del filósofo francés Jacques Rancière, de considerar a la igualdad como un punto de partida y no como un punto de llegada. Afirmar el igual valor de todos, maestros y alumnos, no importa de dónde ni cómo vengan, fue un paso fundamental en esa reversión de la impiedad de la que se habló antes. Este impulso combinaba bien con el movimiento antinstitucional que se abrió con las asambleas populares y el “que se vayan todos” de 2001. Para algunos críticos, esta posición políticopedagógica de partir de la igualdad es voluntarista, porque hace caso omiso de la desigualdad social para proponer una escena donde la igualdad es fundante, pero sin tomar en cuenta cómo sigue operando la desigualdad. Pero creo que este impulso tuvo la gran virtud de abrir camino a una experimentación pedagógica que consiguió, en ocasiones, logros muy interesantes, como las Orquestas Juveniles, el ingreso de nuevos saberes a la escuela, como la historia reciente o los medios, y se preocupó por dar voz y circular la palabra entre posiciones o actores hasta entonces marginados. Quizás fue más difícil, desde esta perspectiva, reconciliarse con la institución escolar y con cierta noción de disciplina intelectual, necesaria para abrirse paso con otros saberes más complejos, y esto operó como límite al imperativo igualitario. Costó pasar del ensayo creativo a institucionalizar estrategias y considerar actores con lógicas diferentes; se apeló a la creatividad más artesanal, sin reconocer que esa posición es extenuante y difícil de sostener en el tiempo para un docente sometido a numerosas demandas y presiones. Este es otro aspecto que hay que repensar y debatir en torno al legado del ciclo político kirchnerista.
 Esta mirada a lo que se pudo hacer y a sus límites es provisoria, y quiere ser parte de una conversación que tendrá que considerar otras dimensiones y niveles que escapan a las posibilidades de este artículo. Seguramente, mi perspectiva está implicada en algunas búsquedas y propuestas realizadas en la etapa que se cerró: otros actores tuvieron y tienen matices y orientaciones diferentes. Por eso mismo, parece necesario abrir el diálogo y el debate. Quisiera concluir estas hipótesis o ideas retomando algo que señala Charlotte Normand, cuando pone a dialogar la sociología crítica de la desigualdad de Bourdieu con la filosofía igualitarista de Rancière, y reconoce un valor en este imperativo igualitario:
Esta mirada a lo que se pudo hacer y a sus límites es provisoria, y quiere ser parte de una conversación que tendrá que considerar otras dimensiones y niveles que escapan a las posibilidades de este artículo. Seguramente, mi perspectiva está implicada en algunas búsquedas y propuestas realizadas en la etapa que se cerró: otros actores tuvieron y tienen matices y orientaciones diferentes. Por eso mismo, parece necesario abrir el diálogo y el debate. Quisiera concluir estas hipótesis o ideas retomando algo que señala Charlotte Normand, cuando pone a dialogar la sociología crítica de la desigualdad de Bourdieu con la filosofía igualitarista de Rancière, y reconoce un valor en este imperativo igualitario:
Al adaptarse constantemente a la “debilidad” de los alumnos, uno termina encerrándose en un círculo de impotencia que sólo es posible quebrar postulando la igualdad intelectual de todos. Es preciso escuchar lo que nos dice Rancière de la necesidad de enfrentarse con verdaderas dificultades para avanzar: sólo obligado y forzado -por la presión de una situación, de un imperativo- uno se pone a pensar. (Normand, 2010, p. 194, el destacado es mío).
Es claro que la obligación de incluir, la obligación de la igualdad, no puede lograrse por decreto, como también es claro que la política educativa no resolvió todos los problemas de la desigualdad en esta década y media. Pero sin duda, puso el tema en la agenda y ese es un enorme mérito que no hay que subestimar; también se lograron avances concretos que hay que defender. Simultáneamente, no habría que olvidar que las políticas e instituciones no son la encarnación de un ideal, sino ensamblados complejos de actores, tradiciones, dinámicas, y que hay que trabajar con todos ellos. No alcanza con decir las cosas para que pasen; hay que construir las condiciones, esto es, los recursos, los instrumentos y los actores, para que pueda desplegarse mejor ese “ponerse a pensar” qué se hace con el imperativo de la igualdad. En ese camino, no habría que perder el impulso de pensar y hacer creativamente. Si algo aprendimos estos años es que no hay soluciones fáciles ni mágicas, y que las situaciones son más complejas y difíciles de lo que parecían inicialmente. Habrá que seguir intentando, con nuevas formas y con convicciones renovadas, que ese imperativo igualitario produzca más movimientos en la educación argentina, y que estas nuevas dificultades nos ayuden, otra vez, a avanzar.
Referencias bibliográficas
Gluz, N., Rodríguez Moyano, I (2014). Lo que la escuela no mira, la AUH “non presta”. Experiencia escolar de jóvenes en condición de vulnerabilidad social. Propuesta Educativa, (23) 41-1, pp.63-73.
Indarramendi, C. (2015). Entre compensation et promotion de l’égalité. Analyse de la gestion des politiques d’éducation ciblées en Argentine à partir de l’étude du Programme Intégral pour l’Egalité Educative (PIIE) 2003-2012. Tesis doctoral, Université de Paris 8-Flacso/Argentina.
Llobet, V. (2013). La reinterpretación de los derechos en las nuevas políticas sociales: algunas reflexiones sobre el universalismo en tres casos de políticas sociales para adolescentes. En: Gluz, N. y J. Arzate Salgado (coord.)
(2013). Debates para una reconstrucción de lo público en educación: del universalismo liberal a los particularismos neoliberales. Los Polvorines, Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento, pp. 245-268.
Nordmann, Ch. (2010). Bourdieu/Rancière. La política entre sociología y filosofía. Buenos Aires: Nueva Visión.
Sarlo, B. (2001). Tiempo presente. Notas sobre el cambio de una cultura. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.
UNICEF Argentina (2016). La pobreza infantil: un desafío prioritario. Desafíos. Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance de los objetivos del desarrollo del Milenio, No. 10, mayo 2010.
educar en Córdoba | no 33 | Septiembre 2016 | Año XI | ISSN 2346-9439