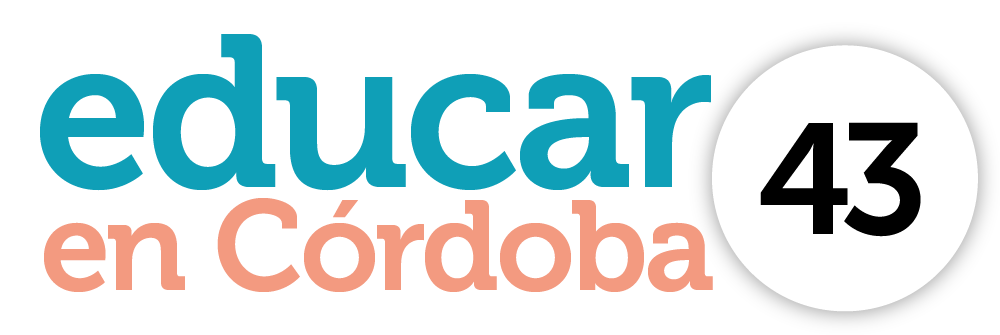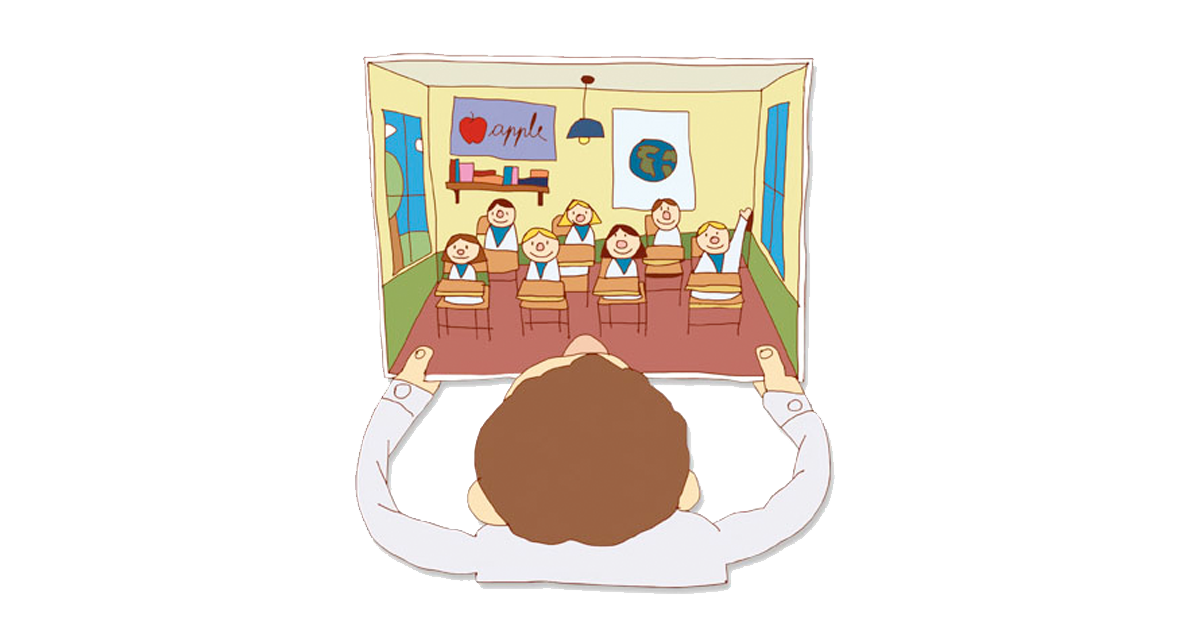Las políticas de evaluación de los docentes ocupan el centro de la discusión de la política educativa en varios países de América Latina. Desde sectores sociales, políticos, agencias internacionales, expertos y académicos se la propone como una especie de “solución” para los graves problemas planteados por el “descubrimiento” de la baja calidad de la educación básica, expresada en los pobres y desiguales rendimientos en las evaluaciones aplicadas a alumnos de educación primaria y secundaria. Las posiciones a favor y en contra de la evaluación se hacen sentir y son cada vez más polarizadas. Corresponde preguntarse por qué esta temática se impone con tanta fuerza (variable, según los países) en el campo de la política educativa latinoamericana. Para entender mejor el sentido de la discusión es preciso recurrir a la historia y a la teoría social, que permitan captar la particularidad del momento actual y los factores asociados que llevan a este debate. Muchos llegan a afirmar que “lo que no se puede evaluar, no existe”. Más allá de las mitomanías que contienen ciertos discursos educativos (Grimson A. y Tenti Fanfani E. 2014), la frase constituye un indicador de la importancia de lo que está en juego cuando se evalúa. La evaluación es un mecanismo de control en las sociedades capitalistas contemporáneas. Por lo tanto, no se trata de una simple cuestión técnica. En todo caso, es una nueva tecnología de poder. Por eso vale la pena reflexionar acerca de su sentido y consecuencias en el campo de las políticas públicas.
Evaluar, clasificar, sancionar
Vale la pena introducir aquí algunas categorías sociológicas para pensar la relación entre los términos evaluación, clasificación y sanción. Lo primero que hay que afirmar es que no existe evaluación inocente, “sin consecuencias”, o “meramente diagnóstica”, como suele afirmarse. Esto es verdad de cualquier valoración social y más aún cuando la realiza el Estado. Toda evaluación oficial es un acto de Estado (como la nominación, la asignación de recursos, el establecimiento de reglas, etcétera), y como tal posee ciertas características que es preciso desentrañar.
El Estado tiene el monopolio de la oficialización de ciertas clasificaciones sociales. Estas tienen condiciones sociales de eficacia y consecuencias bien reales, como incluir o excluir, sancionar (premiar o castigar), hacerse acreedor de determinados derechos, establecer jerarquías y “órdenes”, etcétera. Las clasificaciones y valoraciones “de Estado” tienen la facultad de establecer límites (entre infancia y edad adulta, empleados y desempleados, formales e informales, casados, solteros, viudos y divorciados, deciles de ingreso, aprobados y desaprobados, merecedores y no merecedores, incluidos y excluidos de determinados bienes materiales o simbólicos, etcétera). Pero para que estas “evaluaciones” y clasificaciones sean performativas, es decir, “construyan la realidad”, es necesario que quien las realice cuente con determinado capital simbólico. En otras palabras, para que los “actos de Estado” tengan consecuencias reales es necesario que el Estado sea conocido y reconocido por los ciudadanos de una sociedad determinada. Si quienes son evaluados y clasificados no reconocen y legitiman al “poder clasificador”, este se vuelve estéril. Por eso, es importante que las evaluaciones del Estado sean consideradas como socialmente necesarias; es preciso ganar una batalla cultural, tanto entre el colectivo docente como a nivel social en general.
Desde un punto de vista estrictamente sociológico, todo el mundo clasifica y evalúa. Los agentes sociales, en su vida cotidiana, conocen el mundo que los rodea mediante la aplicación de categorías, como grande/pequeño, bueno/malo, alto/bajo, adecuado/inadecuado, feo/bello, etcétera. Conocemos estableciendo distinciones entre las cosas y las personas. Pueden ser “responsables o irresponsables”, “serias o poco serias”, “buenas o malas”, “honestas o deshonestas”. Estos actos cognitivos que realizamos a diario tienen un origen social (es decir, son culturales y no innatas). Pero no solo eso, tienen consecuencias bien prácticas. Nos relacionamos con los otros según el lugar que ocupan en nuestras clasificaciones. Esto forma parte del acervo de conocimientos a mano con que cuenta cualquier actor social para desempeñarse en su vida cotidiana. Pero a veces, hay que recordar lo obvio, en especial cuando pasa inadvertido.
Desde este punto de vista, todos (los propios docentes, alumnos, padres de familia, directivos escolares) “sabemos” que existen docentes “buenos”, “regulares” y “malos”. Como oportunamente recuerda el especialista mexicano y ex Subsecretario de Educación Básica, Olac Fuentes Molinar (2013): “Lo que se sabe sobre los maestros a partir de la experiencia directa de trabajar con ellos y de lograr cierta familiaridad reflexiva con la vida en la escuela”, permite “identificar tres grandes grupos de maestros: a) Los buenos, cuya tenacidad y compromiso con los niños, talento e imaginación pedagógicas se expresan en la práctica del oficio; b) los que se ubican en el amplio abanico de la medianía y cumplen con las exigencias mínimas del trabajo, como les son señaladas por las autoridades, y c) aquellos que nunca debieron ser maestros y permanecen en el empleo por el ingreso que les proporciona y sus ventajas laborales”. Esta observación puede ser compartida por cualquiera, ya que estas clasificaciones y evaluaciones son moneda corriente en la vida escolar. Pero son extremadamente variadas, ya que los criterios de evaluación utilizados por los agentes sociales no necesariamente coinciden. Por ejemplo, un maestro que introduce la dimensión política en su trabajo de aula puede ser valorado por algunos que lo consideran como “formación de la ciudadanía” y criticado como negativo por otros, que lo califican como una “politización indebida” de su trabajo profesional.
Pero ¿qué sucede cuando evalúa una instancia estatal que goza del monopolio de la “oficialización”? (Bourdieu P., 2012). En primer lugar, la institucionalización de los juicios de valor y las clasificaciones las objetiva y las estabiliza. En otras palabras, las consolida, las fija y las refuerza. A modo de ejemplo, no es lo mismo ser pobre, que tener certificado oficial de pobreza expedido por una autoridad pública (como en el siglo XIX). Las evaluaciones y clasificaciones estatales son públicas, dotadas de consistencia jurídica (como un título profesional), son totalizadoras (abarcan y ordenan a un colectivo) y tienen validez universal y garantizada por la fuerza jurídica del Estado. No es lo mismo ser un profesor con fama de regular, que tener un certificado de “profesor regular”, o una nota de 5 entre diez posibles. Los criterios del Estado para evaluar se convierten en criterios de validez generalizada y valen más que cualquier otro que los “privados” puedan aplicar.
Por eso, las evaluaciones oficiales son materia de lucha, en tanto imponen criterios elegidos entre un número considerable, ya que los maestros -como cualquier otro actor social- tienen muchas propiedades, al igual que el trabajo que desempeñan, particularmente complejo y multidimensional. Toda clasificación, decía el escritor argentino Jorge Luis Borges, es “arbitraria y conjetural”, pues privilegia unos criterios sobre otros y no hay “ciencia” ni “criterio técnico” que pueda utilizarse para justificar su elección o ponderación. Su selección, por lo tanto, es materia de lucha entre actores e intereses sociales.
Dadas las consecuencias de las evaluaciones públicas, hay que ser sumamente cuidadoso al determinar tanto su sentido, como sus criterios de realización y consecuencias sociales específicas. Los botánicos clasifican a las especies vegetales y estas se dejan clasificar. Pero cuando se trata de agentes sociales, estos necesariamente participan en los procesos de clasificación, aunque sea legitimando o resistiendo las clasificaciones oficiales. En una democracia, nadie puede sentirse autorizado para constituirse en “clasificador” oficial, imponiendo sobre los demás sus visiones y divisiones del mundo social. En los regímenes democráticos, los agentes clasificados tienen derecho a ser escuchados en los procesos en que el Estado decide, por una razón u otra, evaluarlos.
La evaluación como dispositivo de política educativa
El Estado de la etapa fundacional (mediados del siglo XIX) asumió explícitamente la función de “educar al soberano”, como se decía entonces. El Estado de la reforma neoliberal no abandona sus funciones de regulación y control, pero ahora lo hace con otro estilo, mediante otros mecanismos: básicamente, el monitoreo y la evaluación de los agentes, procesos y productos del sistema.
El desarrollo del Estado evaluador tiene una racionalidad claramente económica. Aparece cuando existe un desequilibrio entre demanda y oferta de educación. En efecto, cuando se masifica la educación el imperativo de la eficiencia se vuelve central. De allí, el sesgo economicista que tiene todo el lenguaje del modelo de política educativa neoliberal. Es el lugar central que ocupa el concepto de eficiencia operacional. Lo que señala Guy Neave (2012) refiriéndose a la educación superior, vale también para los otros niveles del sistema educativo, ya que la eficiencia operacional “se convirtió en el credo esencial, el objetivo único y central, vale decir, la palanca principal que abría el camino para la reingeniería total del sistema de enseñanza superior”. Como resultado, afirma Neave, “lo operacional se transformó en político”. En muchos casos, la evaluación y el imperio de la eficiencia van acompañados de un discurso participacionista. Mientras el Estado se reserva, mediante la evaluación, una especie de vigilancia a control remoto, las instituciones escolares y las administraciones locales se hacen responsables de la gestión de los recursos y ganan autonomía en su uso y asignación.
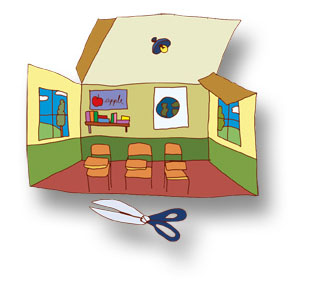 Como se afirmó arriba, este modelo neoliberal orienta reformas educativas en muchos países, en especial del área cultural anglosajona. También se ha instalado en forma hegemónica en muchas organizaciones internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco Mundial. Estas tienen capacidad para conformar la agenda educativa de gran parte del mundo occidental. También hay que destacar que las perspectivas de mercado tienden a dominar en el campo académico, en especial en disciplinas como la Economía y la Administración, las cuales acrecientan su influencia en la política educativa, en desmedro de las clásicas Ciencias de la Educación (Pedagogía, Psicología, Sociología, etcétera).
Como se afirmó arriba, este modelo neoliberal orienta reformas educativas en muchos países, en especial del área cultural anglosajona. También se ha instalado en forma hegemónica en muchas organizaciones internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco Mundial. Estas tienen capacidad para conformar la agenda educativa de gran parte del mundo occidental. También hay que destacar que las perspectivas de mercado tienden a dominar en el campo académico, en especial en disciplinas como la Economía y la Administración, las cuales acrecientan su influencia en la política educativa, en desmedro de las clásicas Ciencias de la Educación (Pedagogía, Psicología, Sociología, etcétera).
De manera directa o indirecta y con variaciones más o menos significativas, este modelo es adoptado por actores significativos (empresarios, partidos de centroderecha, expertos, corporaciones educativas privadas), del campo de las políticas educativas de la mayoría de los países de América Latina. Su fuerza deriva tanto de su carácter coherente y sistemático -la fuerza política y cultural de las corporaciones que tienen interés en su difusión-, como de las debilidades e insuficiencias de los sistemas escolares públicos. Como escribió el sociólogo Francois Dubet (2004), el neoliberalismo no es -como afirman ciertos progresistas- el “problema de la educación”, sino que se presenta como una solución.
La evaluación es un dispositivo de una política. Aunque tiene una dimensión técnica en los instrumentos y procedimientos que utiliza, su racionalidad debe ser comprendida en el interior de una política. Y toda política persigue objetivos, beneficia a unos o a otros, a las mayorías o a las minorías, a corporaciones o a la ciudadanía. En síntesis, lo importante no es la evaluación como instrumento sino la orientación, el sentido de las políticas a las que presta servicio, pues el Estado-evaluador es poderoso, exactamente, porque su función es constatar que las políticas que ha decidido aplicar, efectivamente funcionan en el sentido deseado. Por eso, es un error creer que el uso de la evaluación en políticas públicas es, por sí mismo, un síntoma del debilitamiento o un “retiro” del Estado. Esto solo sucede cuando la evaluación se diseña e instrumenta en función de un objetivo privatizador. La evaluación tiene “mala fama” en el campo progresista, porque la mayoría de las veces ha sido usada como arma para mostrar los defectos y la ineficiencia de los servicios y servidores públicos y de este modo, potenciar el traspaso de recursos del Estado al mercado. Pero este es solo uno –el más frecuente– de los usos de las tecnologías de evaluación. Guy Neave (2012) es explícito en este sentido cuando escribe: “En otras palabras, el Estado-evaluador se ocupa de la capacidad –sea a nivel del sistema, regional o institucional– de sustentar los objetivos de política y, al mismo tiempo, verificar la capacidad de una institución de adaptarse, cuando esto es necesario. En términos claros, el Estado-evaluador ejerce actualmente (…) una función muy semejante a la del Santo Oficio en una época ya pasada”.
En síntesis, la discusión en torno a la evaluación y su dimensión técnica, la sofisticación de los instrumentos de producción y análisis de la información, lo que mide y deja de medir, no debe impedir reconocer que la cuestión del desempeño de los agentes e instituciones es una cuestión relevante en cualquier sociedad. Pero sigue siendo prioritario tomar claramente posición en materia de desarrollo del conocimiento en las personas. El espacio de lo posible hoy se organiza alrededor de dos polos típicos: por un lado, están quienes consideran al conocimiento como una mercancía que se compra y se vende en el mercado y, por la otra, quienes afirman que es un bien básico al que todos tienen derecho, independientemente de su capacidad adquisitiva. Estas son las cuestiones que deben acordarse antes de definir estrategias y técnicas que garanticen “los máximos desempeños”, o el uso “más racional” de recursos escasos.

Referencias bibliográficas
Bourdieu, P. (2012). Sur l’État. Cours au Collége de France. Seuil/Raisons d’Agir, París.
Dubet, F. (2004). ¿Mutaciones institucionales y/o neoliberalismo?, en Tenti Fanfani E. (Comp.), Gobernabilidad de los sistemas educativos en América Latina, IIPE-UNESCO, Buenos Aires.
Fuentes Molinar, O. (2013). Las tareas del maestro y los desafíos de la evaluación docente, en Ramírez Raymundo, R. (Coord.) La reforma constitucional en materia educativa: Alcances y desafíos, Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez, México.
Grimson, A. y Tenti Fanfani, E. (2014). Mitomanías de la educación argentina. Crítica de las frases hechas, las medias verdades y las soluciones mágicas. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
educar en Córdoba | no 32 | Diciembre 2015 - Enero 2016 | Año XI | ISSN 2346-9439