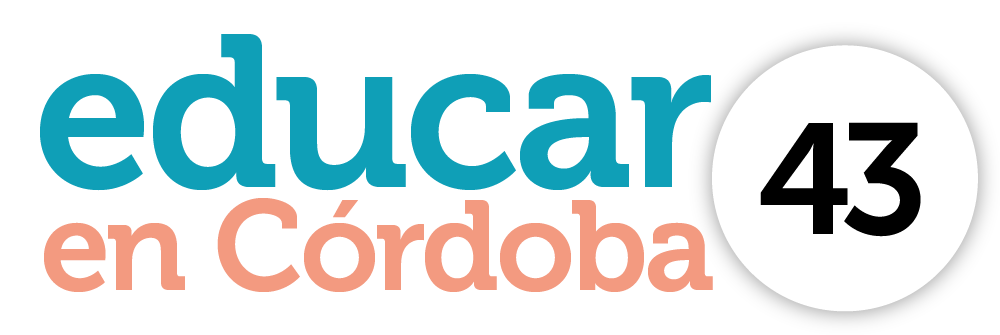Según el análisis de Lucía Garay, en los últimos años el Estado en Argentina destinó al sistema educativo recursos económicos, informáticos y culturales como nunca antes, avanzó en la escolarización obligatoria y en facilitar el acceso de todos a las escuelas. Pero aún resta enfrentar, a nivel de las instituciones y el desempeño docente, importantes retos para consolidar a la escuela como un espacio de desarrollo social de los niños y jóvenes y recuperar el rol de los maestros en tanto productores de saber escolar y representantes genuinos del bien público.
Antes de consideración alguna, pretendo aclarar que mis reflexiones en este artículo están realizadas desde mi posición de pedagoga, de institucionalista y, desde siempre, de docente sindicalizada.
Como pedagoga, me veo en un lugar solitario porque he comprobado que la pedagogía está en silencio en las aulas. Está desplazada, tanto como lo están los sujetos fundamentales de la educación: el trabajador docente como enseñante y los sujetos aprendientes. En el lugar del debate político de lo pedagógico y la cuestión social en la agenda pública, solo se escucha todo lo que se le demanda a la escuela por hacer, en sustitución de lo que la propia sociedad no hace por resolver las necesidades educativas fundamentales de su infancia. ¿Será que el Movimiento Pedagógico Latinoamericano me traerá alguna ilusión?
Como institucionalista, estoy convencida que la educación de la infancia y la juventud, en especial la obligatoria, no puede realizarse en su masividad y complejidad si no es en instituciones. La escuela como modo de organizar este proceso -con todas las variantes particulares de cada sociedad y de cada período histórico- es la institución que las fuerzas productivas de la humanidad han desarrollado como lo más eficaz hasta el presente.
No obstante, la escuela argentina -la que más conozco-, en la última década del siglo XX y la primera del XXI, está soportando verdaderos vendavales y sorprendentes contradicciones. Como nunca antes, desde el Estado y las políticas públicas se han invertido recursos económicos, informáticos y culturales. Se investiga más en las universidades y los ministerios y se produce más material bibliográfico y didáctico. Nunca antes se avanzó tanto en la escolarización obligatoria y en facilitar el acceso de todos a las escuelas.
Sin embargo, cómo sufre mi corazón de educadora, con más de 50 años de magisterio, cuando me interno en el mundillo cotidiano de nuestras escuelas y veo y siento los efectos de múltiples malestares y conflictos, y de los fracasos. Porque, aunque los neguemos, los fracasos escolares hacen ilusoria la política de una auténtica inclusión educativa como puente para la inclusión social.
Aunque machaquemos que quien fracasa es el alumno, fracasamos los docentes, porque no encontramos las pedagogías especiales que los nuevos sujetos sociales necesitan para que organicen exitosamente sus aprendizajes, y porque sufrimos por la pérdida de valor y reconocimiento social de nuestro trabajo.
Fracasa la escuela, porque su sentido educativo se degrada y, también, fracasan las políticas socioeducativas porque lo que se invierte en acciones para la inclusión, se pierden por la repitencia, el abandono y la violencia que produce sentir esto como una injusticia evitable. Una escuela justa para una sociedad justa se empieza a construir luchando contra las injusticias evitables, porque ellas dañan la confianza de los sujetos en la sociedad, el estado, la escuela y en sí mismos. La exclusión educativa por vía del fracaso escolar es una injusticia evitable.
Cuando digo fracaso, no me refiero solo a los aprendizajes cognitivos o de las asignaturas –aunque esto es de lo que más se ocupa y en lo que la escuela suele tener éxitos–, me refiero a la educación social en el interior de sí misma; a transformar las relaciones de trabajo y los vínculos afectivos; a erradicar la violencia, desarrollar acción colectiva y la cultura como modos más civilizados de vivir y trabajar con otros. Es el desafío de una nueva función social de la escuela, que debe comenzar por dentro para poder proyectarse hacia la sociedad y la comunidad en la cual se inserta y que justifica su existencia y su sentido educativo.
¿Qué de lo expuesto compromete de manera directa a los sindicatos docentes y a su participación en el Movimiento Pedagógico?
En primer lugar al docente, como profesional y como persona. Como profesional es, a la vez, un trabajador asalariado y un pedagogo o, en el decir de Sartre, un intelectual del saber práctico. Como persona, porque su acto de trabajo se sostiene y concreta en relaciones de trabajo y vínculos intersubjetivos que implican su ideología y su subjetividad. Relaciones y vínculos, relaciones pedagógicas, con sus alumnos, sus pares, sus directivos, los padres y todos los otros que conforman la llamada comunidad social educativa.
Hoy, el trabajador docente camina por múltiples espacios y tiempos fracturados. Aunque queda oculto al análisis, estas fracturas son producidas por el capitalismo en su versión neoliberal. Veamos algunas de ellas, a fin de reconocer los senderos que debemos recorrer, en particular desde la política sindical, para suturar estas fracturas y posibilitar la transformación del trabajo docente, o al menos luchar por ello, y salir de la enajenación que el trabajador tiene respecto al trabajo y a las relaciones y vínculos con sus pares y sus alumnos.
La doble inscripción, como trabajador asalariado y como intelectual que debe trasmitir conocimientos, producir conocimientos y enseñar a producirlo, está reducida a su condición de asalariado; porque su condición de intelectual le ha sido expropiada. Otros lo estudian, lo piensan, hablan por él, lo evalúan, lo critican y le reclaman. El aula, que es la unidad concreta de producción de la escuela, y en nuestro sistema, todo lo educativo se resuelve en el aula, descansa sobre las espaldas de sus docentes. No existe una pedagogía institucional más allá del aula; porque esta requiere tareas de diagnóstico, programación y organización pedagógica específica; también, requiere investigar y producir saberes apropiados a las necesidades educativas de los alumnos.
El docente de aula no realiza ninguna de estas tareas porque se diseñan y planifican fuera de las escuelas. Aunque lo quisiera, no puede. Porque ha sido expropiado de su condición de productor y de su autoestima y su confianza de que puede llegar a serlo. Recordemos que trabajamos con el conocimiento y con los procesos mentales que lo producen. Cuando en nuestro trabajo no usamos el conocimiento, usamos el cuerpo y nos enfermamos. Cuando no usamos la racionalidad, usamos los sentimientos y sufrimos.
Para que podamos sumarnos a un Movimiento Pedagógico Latinoamericano necesitamos luchar por recuperar nuestra condición de intelectuales para, sin disminuir las demandas salariales y de condiciones de trabajo, recuperemos la capacidad simbólica de hablar como pedagogos, con mucho que decir en la política educativa del presente y del futuro. Sé que eso esperan de nosotros nuestros alumnos, sus familias y la sociedad.
Veamos una segunda cuestión del trabajo docente y su organización. El trabajo docente es, en esencia y naturaleza, colectivo. Primero, porque todo hacer en la escuela es con otros, en alteridad y público. No niega la individuación, sino que la integra.
En segundo lugar, porque el producto de nuestro trabajo al cabo de varios años, el alumno que se gradúa, es el producto del trabajo acumulado de muchísimos docentes. Aunque quisiéramos, es imposible reconocer qué porción de nuestro trabajo está en ese graduado. Sin embargo, en la práctica cotidiana nuestro trabajo está segmentado en partículas individuales, atrincherado en el grado o en las asignaturas. Es muy difícil, sino imposible, trabajar con otros, en equipos, coordinar modos conjuntos de organizarlo. Es cierto que existen obstáculos concretos de tiempos y condiciones institucionales. Siempre reclamamos por estas faltas. Lo intentamos y fracasamos.
Sin embargo, y más allá de todos los obstáculos reconocibles para reunirnos, hablar de nuestro trabajo e intentar tareas conjuntas, es el modo en que en el capitalismo –muy provechoso para él y muy trágico para nosotros– se organiza y se paga el trabajo docente. Sea que se pague por cargo o por horas cátedra, el salario solo contempla las horas frente a alumnos. Restringe las posibilidades de acción común y la formación de organizadores horizontales para decidir políticas institucionales y pedagógicas.
De este modo, licua el poder de función y la autoridad del docente de aula. Porque uno y otra necesitan el soporte y la legitimación del conjunto. Incentiva diferencias y rivalidades de manera que se teme compartir las dificultades y logros del trabajo de cada uno. Probablemente por ello, cuando los docentes nos reunimos, nunca hablamos de nuestro trabajo, ni de lo que no sabemos o no podemos. Esta negación del carácter colectivo del trabajo y su reducción a una práctica individual y solitaria es la principal fuente de la ansiedad y los miedos que siente el sujeto docente cuando entra al aula. Hoy, incrementado por las transformaciones sociales y la multiplicidad de demandas que enfrenta cada día.
El docente de aula no reconoce en esta segmentación del trabajo la causa de sus males. Cree que se debe a causas personales y subjetivas de sus pares o los directivos, a las familias de sus alumnos o a los problemas que estos llevan a las aulas. Sin duda, estas problemáticas existen. Pero su problema, es que está solo para resolverlas. Sé que recuperar el carácter colectivo de su trabajo, y con ello de los procesos pedagógicos, no es algo fácil ni inmediato. Tendrá que proponérselo y sostenerlo como un desafío personal. Porque, en ello, se juega su identidad como trabajador y como sujeto social.
Cuando hablo de acción colectiva, no me refiero a prácticas corporativas defensivas. Porque se trata de los docentes de aula que están en la base del sistema y porque el trabajo escolar colectivo incluye a los alumnos. Hasta el presente, las políticas educativas estatales, y las privadas mucho menos, no incluyen programas ni acciones que tiendan a transformar la organización del trabajo docente, ni comprenden que el modo en cómo se organiza en las escuelas es una variable pedagógica fundamental en toda política que intente transformar la educación y las escuelas para lograr más inclusión y calidad educativa.
En nuestras escuelas públicas estatales, que atienden a las mayorías populares, esta negación de lo colectivo en la organización pedagógica daña gravemente la posibilidad de que los sujetos populares aprendan a luchar por sus derechos y a ser ciudadanos plenos. Porque la acción colectiva se aprende, no por vía de asignaturas, sino por la experiencia vivida. Y si nosotros, sus docentes, no podemos integrar nuestras diferencias para desarrollar acción colectiva, trabajando juntos, desarrollando un pensamiento común y confianza mutua, no podremos prometerles que integrarse a la escuela e identificarse con su tarea es un camino para mejor vivir en sociedad y luchar por hacerla más justa.
La posibilidad de un Movimiento Pedagógico Latinoamericano, también, se construye sobre la recuperación del carácter colectivo del trabajo docente. Para demostrar que no se trata de vanas ilusiones, empecemos por nuestras escuelas.